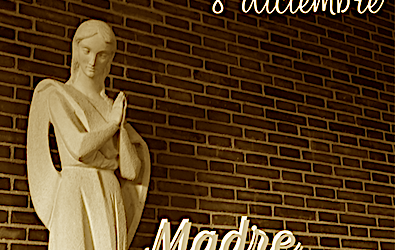Cristo ha resucitado primero, y nosotros resucitaremos con Él. La esperanza de la resurrección nos endulza las asperezas de esta vida oculta de vencimientos y mortificación.

Jesús, Dios inmortal, viene a morir, a soportar nuestra muerte, la del viejo Adán, a fin de darnos su vida divina e inmortal. El nace hijo del primer Adán mortal; nosotros nacemos hijos suyos -segundo Adán inmortal- al restaurarnos en la vida inmortal, sobrenatural y divina, después de destruir con su muerte y con su resurrección la muerte del primer Adán. En Él y por Él vivimos su vida, quedándose Él con nuestra muerte.
Jesús es el Hijo del hombre, el salvador, el redentor y restaurador del género humano: con todos sus amores y misericordias, con sus gracias y sus perdones, con sus sudores, lágrimas y sangre, con sus angustias y dolores de muerte y con la gloria de su resurrección, con sus locuras de amor en el cenáculo, sus ternuras de amigo en Betania, su celo en el templo, su caridad con los enfermos, su misericordia con los pecadores y con sus caricias a los niños.
La vida y la muerte de Jesucristo sin la resurrección son un desatino, un absurdo, una locura, la desgracia mayor, el mayor infortunio, una verdadera calamidad. Pero la resurrección las anima, las embellece, las ensalza, las hace apetecibles y los hombres las buscan.
Jesús muere enseñando un Corazón roto, símbolo sublime de la misericordia y del amor. Entre los resplandores gloriosísismos de la resurrección brilla aún más, si cabe, la misericordia de Jesús buscando con ternura a sus ovejas desperdigadas.
La gloria de ser Madre de Dios es muy grande; pero la precede una difícil entrega, como esclava, a la voluntad de Dios. Ese «fiat» envuelve una serie de sacrificios que se irán ofreciendo en el altar de su purísimo corazón, desde aquel instante hasta la mañana de la gloriosa resurrección que trocará en gloriosa y excelsa su divina maternidad.
A. Amundarain.
(Seleccionó M. Rojo AJM)